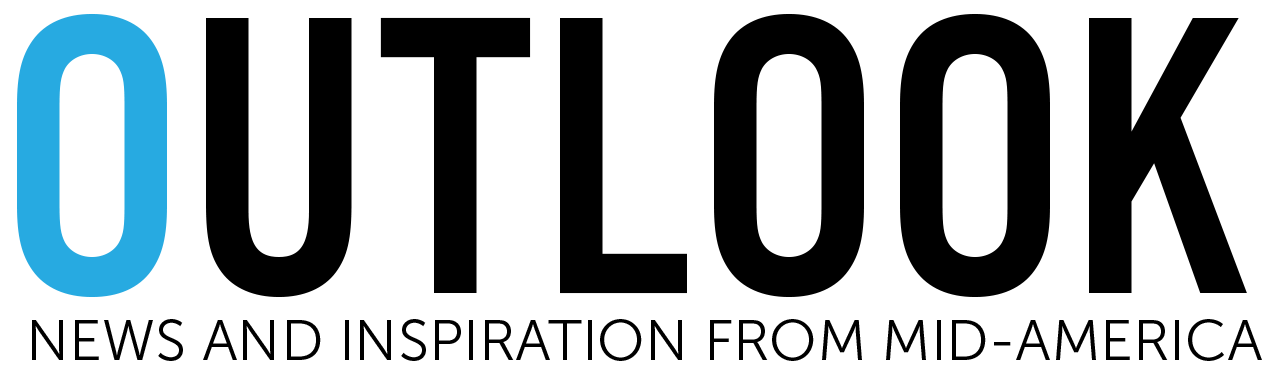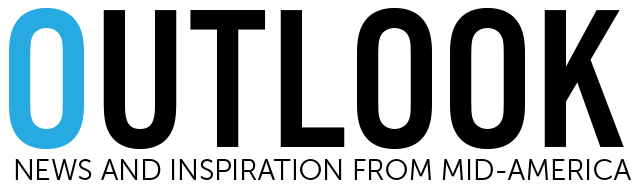Siempre es un privilegio grande ser madre. La verdad que Dios no pudo haber dejado mejor regalo para una mujer que el de la maternidad.
Desde que nos dan la noticia, es una gran felicidad saber que dentro de ti, hay un ser formándose, y que aunque al principio es microscópico, pides a Dios en ferviente oración, que tu pequeño se forme bien, venga con salud, y con la bendición de Dios. Conocer a ese hermoso bebé es lo más maravilloso que te pueda ocurrir en la vida.
Lo traes a casa, lo alimentas, cambias los pañales, lo ves crecer, y miras, como crece y se desarrolla. El tiempo pasa y con felicidad te das cuenta como poco a poco se hace más independiente; gatea, camina y corre.
Los primeros golpes duelen hasta el alma. Duelen porque no quisieras que le pase nada. Quieres entonces protegerlo de todo y de todos. Si fuera posible lo meterías en una cajita de cristal donde nada y nadie le pueda hacer daño. Pones un muro a su alrededor. Y aunque es muy difícil explicar pero cuando tienes que corregirlos es lo más duro que como padres tenemos que hacer. Necesitamos criar hombres y mujeres de bien.
Y así se pasa la vida y crecen, pero cuando llega el momento de ir a la escuela, sientes que un pedazo de tu alma va también con ellos, cuentas los minutos para ir a recogerlos, porque te sientes vacía, y la casa por primera vez está en silencio. Y te pones a pensar: ¿Cómo le irá? , y cuando regresa de la escuela lo atacas con mil preguntas y das gracias a Dios porque regresó con bien.
Pero el tiempo es implacable, no perdona y siguen creciendo, llega el momento de decir hasta pronto y llevarlos a la universidad, dejarlos ahí y confiar que a lo largo de los años vividos en casa hayas dado todo para que sigan un buen camino, y tomen decisiones inteligentes. También están los temores de que no elijan buenas amistades, y que les puedan hacer daño.
Empieza otra clase de sufrimientos, puesto que el hogar, (la cajita de cristal), se ha abierto, porque la vida es así, van al mundo. Y la vida es muy cruel. Nos separa de nuestros amados hijos que tendrán que vivir, reír, llorar y hasta sufrir sin nuestra compañía. A distancia, te sentirás impotente puesto que no vas a poder abrazarlos ya sea en sus triunfos, o sus agonías.
Sí, a nosotras las madres nos duele el corazón, no somos hechas de piedra, sino de carne. Creo que la parte más dura es cuando tu hijo te contesta mal la primera vez. Cuando desobedece. Pero el corazón se rompe cuando alguien más que no eres tú, hace daño a tus hijos.
No importa si es grande o pequeño, no soportas a aquella persona, que le hace algún desprecio a quien más amas. Y menos si dejan sus ilusiones rotas, y su autoestima en el suelo.
No hay palabras para describir los momentos de una madre al descubrir que su hijo se droga, o que está en malos pasos. Porque sabes que se auto destruyen, y sabes que terminará mal.
No digamos de aquellas madres que ven a sus hijos partir de casa, pero no vuelven a verlos, porque mueren en la calle, a manos de criminales.
Aquellas madres que lloran la desventura de ver a sus hijos moribundos en los hospitales sintiéndose impotentes ante aquel cuerpecito.
Aquellas madres que no pueden llevar pan, a la boca de sus niños, y los ven retorcerse del dolor por no tener nada que llevar a sus estómagos.
Aquellas madres que agotadas por el cansancio del trabajo arduo, tienen que soportar a hijos malagradecidos.
Aquellas madres que criaron con amor, pero que ahora que ya son ancianitas, sus hijos no las recuerdan.
Aquellas madres que vieron partir a sus hijos para no verles más, porque la guerra se los llevó.
Todo esto y más rompe el corazón de una madre.
Pero es la única forma de entender el amor divino, el amor ágape. El amor que se da sin esperar nada a cambio. El amor que no puede cambiar por muy malo que sea un hijo. El amor que te transforma en alguien que no imaginaste nunca ser.
Hay un amor que sobrepasa al de toda madre, y sin duda es el amor de Dios.
“¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas?
Aunque ellas se olvidaran,
YO NO TE OLVIDARÉ” (Isaías 49:15)